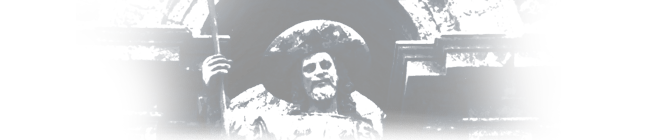En la población navarra arrancaba, cuando la ruta se medía por las jornadas a caballo, la tercera etapa, que culminaba en Santo Domingo de la Calzada tras atravesar un valle de cañones rojizos y tierra de viñedos.
Dejando atrás Villatuerta, con su iglesia alta y chata dominando el pueblo, llegamos a Estella, población admirable por muchos motivos. Uno de ellos es que no se ven vías ferroviarias, pero el bar de la estación está animadísimo, y nos obsequian con unos chorizos como acompañamiento de la cerveza. Muy cerca se encuentra la plaza porticada, con una iglesia grande, cuya mayor singularidad son las casas de viviendas que se incrustan en ella, interrumpiendo sus muros, que reaparecen metros más allá.
A la plaza llegan calles estrechas y muy animadas. Uno de los bares se llama La Conrada, como otro restaurante de Puente La Reina, donde hemos comido prodigio gastronómico navarro que es el colmo de la sencillez y la eficacia: las truchas con jamón. Le pregunto al dueño por ese nombre, ya que, le digo, en Oviedo, mi tierra, el mejor restaurante llama Casa Conrado, y me contesta que Conrada era el nombre de la dueña de los establecimientos, primero el de Puente la Reina y después el de Estella. Este último no tiene comedor.
Cenamos en el restaurante Astarriaga, también en la plaza. En la barra varios clientes protestan enérgicamente por las últimas tonterías que se le ocurrieron al Gobierno y a la Academia de la Lengua, seguramente para dar tema de conversación al pueblo soberano. Uno de ellos propone, respecto a los apellidos igualitarios o de acuerdo con la paridad, que echen una carrera el abuelo y la abuela y quien antes llegue al registro que ponga el suyo. El camarero, llamado Carlos según su galleta, es jovial y muy hablador. Recuerda con nostalgia la época que en Estella había un regimiento de mil soldados, muchos de ellos asturianos. Entonces corría el dinero. También sabe de un médico de Estella que se casó con una chica de Oviedo y de un vecino que va los domingos al mercado de Cangas de Onís. La gente de Estella es de una cortesía antigua y encantadora: saludan por la calle aunque no nos conozcan, sonríen, hablan, no meten demasiado ruido, y a las diez se van a cenar. Aunque hay ikastola, todos hablan español. Por una vez nos alegramos de un dinero público gastado en vano.
Estella es la tercera etapa del Camino de Santiago desde Roncesvalles según Aymerio Picaud, que calculaba los recorridos a caballo. Los juglares medievales la llamaban «Estella la bella» (una rima muy adecuada para la aliteración) y Pedro el Venerable, abad de Cluny, la menciona en el siglo XIII destacando su hermosa situación, sus habitantes numerosos y su castillo fuerte y noble. Don Ramón del Valle Inclán la hace escenario de la melancólica «Sonata de invierno», la más hermosa de las «Sonatas», si no hubiera escrito la de otoño: para el marqués de Bradomín es la «ciudad leal, arca santa de la Causa». Poco falta para que resuenen en el empedrado de las callejas sables y espuelas. Dos hermosas tradiciones alberga: la jacobea y la carlista. Y es ciudad, como se lee en «La pícara Justina», de «puentes y aguas». El sonoro río Ega pasa bajo el único ojo del alto puente de piedra, que conduce a la parte antigua, de iglesias inmensas y roqueras como castillos contra el moro, elevadas sobre peñas por encima de las casas y muchos palacios: ninguno mayor ni más hermoso que el de los Reyes de Navarra, vecino de la iglesia de San Pedro de la Rúa, en la que hay un altar de Santiago donde los peregrinos dejaban ofrendas, aunque el santo titular es San Andrés, cuyo omóplato, conservado dentro de una urna, fue donado por el obispo de Patras, lugar del martirio del apóstol.
En esta calle de la Rua, redundancia que también se da en Oviedo, está el hermoso palacio donde nació fray Diego de Estella, con un artesonado espectacular. Fray Diego, uno de nuestros grandes escritores místicos, fue consultor teológico de Felipe II y es autor de unas «Meditaciones devosísimas del amor de Dios», que he releído en su honor con mucho gusto por su prosa clara y expresivas imágenes («nunca faltan moscas inoportunas de vanos pensamientos», escribe, por ejemplo) y no sé si con provecho espiritual. En la fachada de otro palacio han pintado en colorines un tambor, dos lanzas cruzadas y las flores de lis.
En una plaza en la parte nueva que linda con la antigua han levantado un monolito que representa en diversas viñetas de piedra los ideales de la vida patriarcal y pastoril: el valle con las ovejitas pastando, el mercado de la villa con los ganaderos regateando y mozos y mozas bailando el zorcizo, y vigilante desde una montaña sobre los valles a sus pies, el guerrero carlista, con boina, sable y barba redonda. Lamento que no sea don Tomás Zumalacarregui, que usaba patillas. Se trata de un hermoso mundo romántico y nostálgico, maravilloso como literatura, pero muy peligroso cuando iluminados pretenden regresar a él: a esos viejos buenos tiempos que nunca hubo.
La carretera sube hasta el monasterio de Irache, robusto y severo. A su sombra (es un decir, porque el cielo ha encapotado y amenaza lluvia), un peregrino brasileño, de Río Grande do Sol, nos pide que le hagamos una fotografía a la puerta. Al lado se encuentran las bodegas Irache y está muy interesado por beber de la Fuente del Vino que anuncian. En Brasil es recitador o rapsoda, por tanto, hombre de letras, conocedor de la literatura española. Ha leído a Ruiz Zafón.
Seguimos por un paisaje de tierra roja. Villamayor de Monjardín está a media ladera de una montaña coronada por un castillo roquero. La iglesia, del siglo XII, posee un alto y recio campanario que domina un valle amplio, labrado hasta la lejanía. Es éste lugar de bodegueros, curas y carlistas: gentes todas dignas de confianza y aprecio. Abajo están los grandes hangares de bodegas Monjardín.
La autopista intenta atraparnos con su totalitarismo socialista, por lo que nos desviamos a Los Arcos para recuperar la carretera nacional. El bar del hotel está lleno de clientes y tienen buen pan y jamón. Desde el coche vemos peregrinos y cazadores. Un cazador camina con la escopeta al hombro y dos setter laverack corriendo a su alrededor, pero apreciamos un detalle discordante en esta estampa clásica: está hablando por el móvil.
El terreno es terroso, de montes bajos, despoblado. A la derecha se eleva Viana, con sus calles medievales, escenarios de «Doña Blanca de Navarra», de Navarro Villoslada, y el sepulcro, ni más ni menos, de César Borgia. Siempre me fascinó que aquel sutil príncipe renacentista, hombre de encubrimientos, traiciones, puñales y venenos, hubiera venido a morir a la tierra roja de Navarra. Aunque más adelante la tierra no es roja, sino negra de pájaros, antes de entrar en Logroño, ciudad llana y extendida, rodeada de inmensas bandadas de pájaros. Los pájaros sobre el tendido eléctrico, en los tejados de las casas, sobrevolando la carretera: uno, que ha visto la película de Hitchcock, siente cierta aprensión.
La carretera va por un valle de cañones rojizos: a media ladera están Albelda y Nalda, y asciende hacia Sorzano, Medrano y Daroca, rodeada de arbolado en un valle frondoso. En Sotés deslumbra el esplendor multicolor de los viñedos, un tapiz maravilloso, que cubre el valle hasta las colinas. Es un paisaje encantado y las viñas se suceden interminablemente, perfectamente alineadas como ejércitos de elocuencia, unas amarillas y otras rojas. No obstante esta extensión de viñas, cabe preguntarse si de ahí saldrá todo el vino que se bebe. A juzgar por las muchísimas bodegas, toda la Rioja debería ser un viñedo sin fin.
Nájera se aferra a una montaña roja, rematada por una cruz. Las calles estrechas recuerdan juderías. Fue panteón real, aunque el centro jacobeo se ha desplazado hacia Santo Domingo de la Calzada, de la que la separan un hermoso valle con viñedos que llenan las laderas de las colinas formando un tapiz de colores cálidos y magníficos, que traen a la memoria el soneto de Baudelaire: la naturaleza es un templo de columnas de vivos colores. En ese gran templo, los viñedos son la suntuosa alfombra. Sigue una llanura gris verdosa: a la izquierda, montañas; a la derecha, pueblos y campanarios en el horizonte.
Y entramos en Santo Domingo, donde cantó la gallina después de asada, episodio que impresionó a peregrinos y poetas, pues lo relatan Sobieski y Robert Southey, entre otros muchos. La gallina es un dulce que se encuentra en todas las confiterías, en la gran iglesia cacarean gallos y gallinas en sus jaulas y cenamos en el restaurante La Gallina, bacalao a la riojana y rabo de toro al vino (de Rioja, se entiende), muy bueno todo, y tanto la dueña como el cocinero, muy amables. El Parador, frontero a la iglesia, tiene un bar pequeño que cierra tarde: por no irme a la cama temprano, escribo un cuento, con cerveza sin alcohol, que inspira poco.
Hay una buena librería. Pregunto si tienen obras de Gustavo Bueno y ponen cara de no saber. Los riño y se disculpan. A pesar de ello compro un volumen de ensayos de Coetzee y un libro sobre ballenas, de Philip Hoare