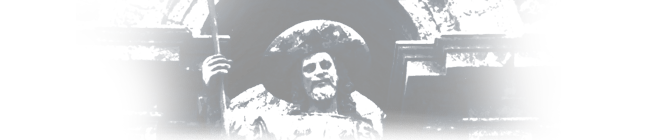Estábamos tan cansados que nos detuvimos en un albergue.
El letrero,“recién desinsectado”, no presagiaba nada bueno, por lo que decidimos que, solo si el restaurante de enfrente estaba abierto y nos daban de cenar a las seis de la tarde, ambas cosas muy improbables en esta época del año, nos quedaríamos en el albergue.
Por eso me extrañó, nada más abrir la puerta, el agradable calor del restaurante. Miré a mi alrededor y no vi ninguna chimenea, pero la sensación era tan cálida y la sonrisa de la dueña tan blanca y tan abierta cuando le pregunté “¿nos podría dar de cenar dentro de una hora?”, que nos quedamos.
Además de la gente y los paisajes, una de las mejores cosas que tiene el Camino de Santiago, es el menú del peregrino. Por menos de diez euros te ofrecen tres copiosísimos platos, con pan, agua, vino tinto, café, queso y varios postres caseros. Jamás cené tanto como haciendo el camino. En esta ocasión, tomamos caldo y un churrasco con un mojo que hacían allí mismo. Todo buenísimo. Mientras cenábamos, miré primero la ventana, por donde el sol se iba, dejando sobre la hierba una luz anaranjada, que se posaba también sobre las cosas del restaurante, dándole un aire aún más cálido. Por las paredes, había fotografías de ríos y, a mi espalda, un gran mural hecho de recortes de periódicos antiguos alrededor de un retrato en blanco y negro de un señor como de los años veinte, con una gardenia prendida en la solapa. Me acerqué, y leí: “Doctor Saá. Conde de Waldemar.”
Mientras tanto, frente a nosotros, un hombre joven trabajaba con una suerte de máquina de coser en miniatura, de las que sirven para montar señuelos, moscas de río; y sobre la mesa, como las cabelleras de los indios, toda suerte de materiales para intentar imitar esas efímeras que, tras haber evolucionado durante siglos, viven tan solo unas horas sobre el río.
Él fue quien me contó que el señor del cuadro era pariente directo suyo, que en su día fue considerado como uno de los mejores magos del mundo, y que el rey Alfonso XIII le concedió el título de conde de Waldemar. Manuel Rodriguez Saá, era su nombre, y tras casar con un rica filipina, regresó a morir donde nació, por aquí, en Eirexe-Ligonde, un lugar alto y verde, lleno de pozas y de cascadas, y de una luz de invierno increíble.
Me pregunto si tiene algo que ver el título que le dio el rey al mago con la narración de E. Allan Poe,”El caso del señor Valdemar”, donde el protagonista hipnotiza a un moribundo de tuberculosis y, ya difunto, pasa el muerto mesmerizado varios meses hasta que, al despertarle, se deshace su cuerpo sobre la cama.
El descendiente del conde de Waldemar, ha heredado la habilidad del mago en las manos, y mientras yo cenaba, me hizo un broche que, como si fuera una gardenia, llevé el resto del camino en la solapa.